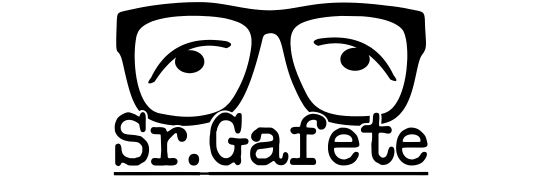En la Londres medieval, la vieja catedral de St. Paul solía empequeñecer todo a su alrededor. Ahora, la capital quedó eclipsada por los edificios de oficinas. La oficina es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Es prácticamente el sitio en el que vivimos. Nuestros colegas y jefes nos ven más que nuestras familias.
Me imagino que a los arqueólogos del futuro no les será difícil deducir qué es lo que nos importa hoy. Los egipcios tenían sus pirámides; los romanos, sus acueductos; los victorianos, sus ferrocarriles. Lo que nosotros tenemos son gigantescas cajas de cristal y acero llenas de escritorios, pizarras y dispensadores de agua.
¿Cómo llegamos a esto?
Y la mayoría piensa que eso es malo. Como dice el refrán: «Nadie dijo nunca en su lecho de muerte ‘¡ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina!'». Pero en realidad no es del todo cierto.
Al menos un hombre -PT Barnum, quien nos dio el circo- estaba deseando volver a su oficina al exhalar su último aliento. «¿Cómo nos fue hoy en Madison Square Gardens?», preguntó antes de morir.
Para el resto de nosotros, el trabajo de oficina le da a nuestra vida una estructura, un propósito y, en caso de necesidad, un significado.

Durante los últimos dos siglos, la oficina ha cambiado todo.
Abultó la clase media. Transformó a muchas mujeres, que saltaron de la cocina a la sala de juntas, haciendo una pausa frente a la máquina de escribir en el camino. Elevó los estándares en la educación y ha sido la causa de muchos avances tecnológicos.
La gente se la pasa diciendo que hoy en día el trabajo se ha tomado sus vidas, dejándolos estresados y buenos para nada más. Pero es imposible evaluar qué tan mal están las cosas ahora sin tener una idea de cómo eran antes.